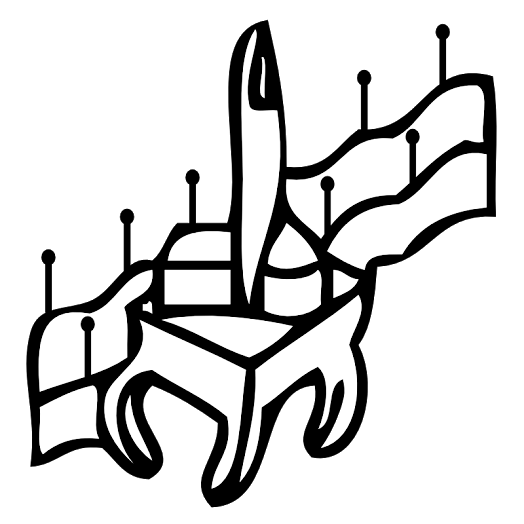Carmen Domínguez. El martes pasado el mundo entero se estremeció y tembló. Donald Trump acababa de ganar las elecciones en EE.UU. Nadie se lo podía creer, ni él mismo. El planeta entero, por unos instantes, quedó mudo de asombro preguntándose: Y ahora, qué?
Carmen Domínguez. El martes pasado el mundo entero se estremeció y tembló. Donald Trump acababa de ganar las elecciones en EE.UU. Nadie se lo podía creer, ni él mismo. El planeta entero, por unos instantes, quedó mudo de asombro preguntándose: Y ahora, qué?
Aquel ser, que durante la larguísima campaña electoral americana, había mantenido una esperpéntica letanía, se había convertido en el hombre más poderoso de la tierra. Todos rezaban para que fuese un político al uso, o sea que, durante la campaña, prometen el oro y el moro, y una vez en el poder dicen: donde dije digo, digo Diego. Por una vez y para que no sirva de precedente, todos desean que el flamante nuevo Presidente, no cumpla con lo dicho.
Resulta que en su primera entrevista como máximo gobernante, toda su incontinencia verbal, empieza a suavizarse, y a desinflarse. Puede que nuestro dicharachero personaje no supiese que el jefe supremo del país más poderoso del mundo, no puede actuar a su libre albedrío, ya que tiene detrás a unos poderosos Congresistas y Senadores, que pondrán freno a la mayoría de sus desmanes.
Nuestro altanero y arrogante hombre, después de recuperarse del susto, por verse aupado al sillón presidencial, y oír a los asesores, no de campaña, sino de la Casa Blanca, empieza a barruntar que no es oro todo lo que reluce, y a moderar sus audaces discursos.
Mientras tanto, el resto de los países siguen dándole al magín, ya que, por más que nuestro protagonista haya aflojado su discurso, no deja de ser inquietante y peligroso que una figura como esta, tenga a su alcance el “Botón rojo, que puede desencadenar una guerra nuclear. Que dios nos pille confesaos.