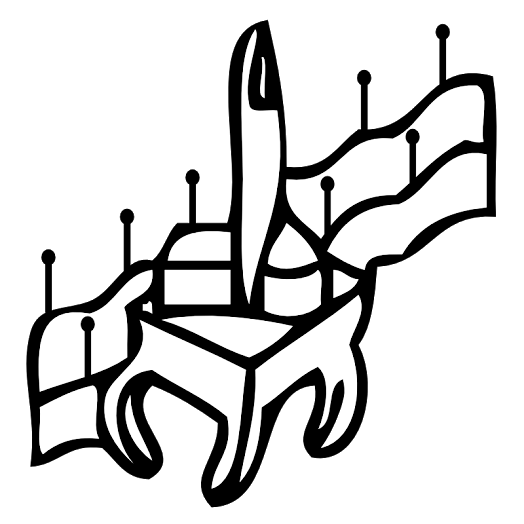Puri Pérez. Es un día precioso, de finales de octubre. El otoño se palpa, se huele, se respira. Un día de esos cálidos, con una pequeña brisa y un sol tímido que acaricia los árboles. Desde mi pequeña terraza, miro hacia mí alrededor y veo la calle, obreros con sus chalecos reflectantes y sus cascos, taladrando la acera, con ese ruido tan latoso que nos hace cerrar puertas y ventanas..Pero miro hacia enfrente y tengo la montaña, mi medio pulmón, mi media naranja. Veo árboles más altos, más bajos, vestidos, desnudos, y arbustos, matorrales, todo tan apiñado que parece que no haya caminos, ni arroyos, ni veredas. Es algo mágico, ese momento que, observando la montaña, te impulsa a salir hacia ella, es como si te llamara, te invitara a pasear, a pisar su tierra, su hojas secas. A abrazar sus troncos, a descansar en alguna fuente, en cualquier piedra.
Puri Pérez. Es un día precioso, de finales de octubre. El otoño se palpa, se huele, se respira. Un día de esos cálidos, con una pequeña brisa y un sol tímido que acaricia los árboles. Desde mi pequeña terraza, miro hacia mí alrededor y veo la calle, obreros con sus chalecos reflectantes y sus cascos, taladrando la acera, con ese ruido tan latoso que nos hace cerrar puertas y ventanas..Pero miro hacia enfrente y tengo la montaña, mi medio pulmón, mi media naranja. Veo árboles más altos, más bajos, vestidos, desnudos, y arbustos, matorrales, todo tan apiñado que parece que no haya caminos, ni arroyos, ni veredas. Es algo mágico, ese momento que, observando la montaña, te impulsa a salir hacia ella, es como si te llamara, te invitara a pasear, a pisar su tierra, su hojas secas. A abrazar sus troncos, a descansar en alguna fuente, en cualquier piedra.
Es un día precioso de otoño, sueño y me imagino caminando por esos bosques frondosos del Pirineo de Huesca, con sus colores anaranjados, o quizás paseando por el Montseny y por esos bosques de castaños centenarios. Perdiéndome en un campo de olivos, con un andar torpe y pesado, admirando el gran regalo, el majestuoso olivo, con sus ramas vencidas por el peso de las aceitunas que siguen engordando, esperando el frío invierno para ser recogidas y convertirse en oro líquido y amargo. De nuevo, abro los ojos y aún siguen ahí los obreros con la hormigonera, sus voces, su trabajo. Y yo seguiré gozando de este cálido día otoñal, con mis sueños, mis olores, mis colores, mis sabores de castañas asadas, panallets y boniatos.